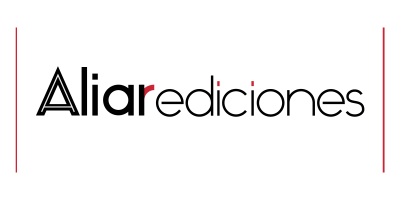Narrativas sobre brujas: de la misoginia al reconocimiento
Por Lía Guerrero

Narrativas sobre brujas: de la misoginia al reconocimiento
Pocas figuras se encuentran tan mitificadas histórica y literariamente como las brujas, cuyas representaciones suelen evocar un imaginario perverso, maligno y rodeado de oscuridad, en el que emergen como mujeres dotadas de poderes sobrenaturales que son utilizados para sembrar el mal. Basta recordar algunos de los cuentos de hadas más conocidos, como Blancanieves o La Sirenita, para constatar que se trata de figuras fuertemente asociadas a la maldad, pero también a la fealdad y a ciertos rasgos como la vejez, que adquieren un carácter indudablemente peyorativo en el contexto de estas narrativas.
¿Pero a qué responden estas narrativas tan parciales y hegemónicas? ¿Qué es lo que se oculta tras ellas y por qué se encuentran tan extendidas? Para muchas autoras, frente a otras figuras similares que son concebidas positivamente (las del hechicero o el mago), las narrativas literarias relacionadas con las brujas durante décadas se han construido sobre mitos en los que late una fuerte misoginia social. Esto explica que estas visiones sean tan peyorativas, pero permite además entender la funcionalidad política que ha tenido la perpetuación de estos mitos a través de la literatura.

Como señala al respecto Silvia Federici, las brujas han representado la encarnación de todo un conjunto de sujetos femeninos muy diversos: «la hereje, la curandera, la esposa desobediente, la mujer que se anima a vivir sola, la mujer obeah que envenenaba la comida del amo e inspiraba a los esclavos a rebelarse». Es decir, el espectro social de las brujas englobaba a mujeres que por su independencia, su sabiduría, sus conocimientos sanadores o el poder que podían ostentar en la comunidad representaban un peligro para el orden social establecido, porque quedaban fuera del control masculino.
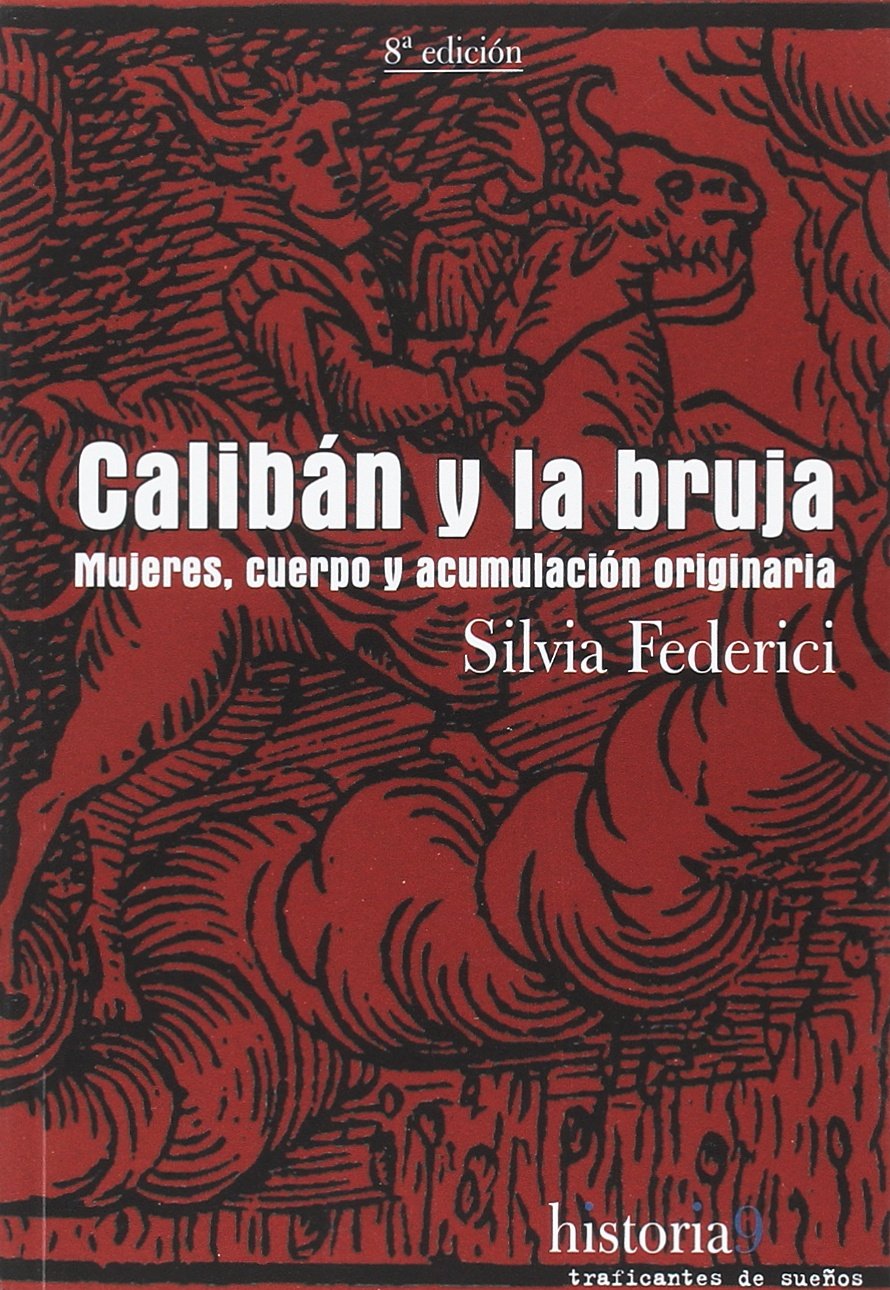
En su obra Calibán y la bruja (2004) Silvia Federici lleva a cabo una rigurosa investigación histórica sobre el fenómeno de la caza de brujas, por el que miles de mujeres fueron ejecutadas en Europa y América entre los siglos XV y XVII por su aparente vinculación a prácticas heréticas y satánicas, algo muy alejado de la realidad. Esta investigación arrojó valiosas conclusiones, entre ellas que la caza de brujas fue un ataque a aquellas mujeres que se resistieron a que el poder que tenían sobre sus cuerpos, su sexualidad, su reproducción y su trabajo se capitalizara y mercantilizara. Es decir, que para la autora el objeto de la quema de brujas fue criminalizar aquellas conductas de las mujeres que obstaculizaban el avance del patriarcado y el capitalismo, degradándolas socialmente y destruyendo su poder social. A partir de este fenómeno se criminaliza la sabiduría ancestral de las mujeres y se instauran los mitos que son posteriormente perpetuados en las narrativas literarias, que no solo deforman la figura original de las brujas, sino que además censuran de forma indirecta aquellas conductas que no se conciben como propias de las mujeres.
No obstante, y por fortuna, las múltiples investigaciones inspiradas por el feminismo han logrado desmitificar la figura de las brujas, alejándola de ese imaginario perverso para acercarla más a su realidad histórica. En este sentido, es palpable la influencia de estas investigaciones en la actual generación de narrativas literarias que muestran representaciones alternativas sobre las brujas, más plurales y donde es posible observar incluso un cierto reconocimiento social de su figura.
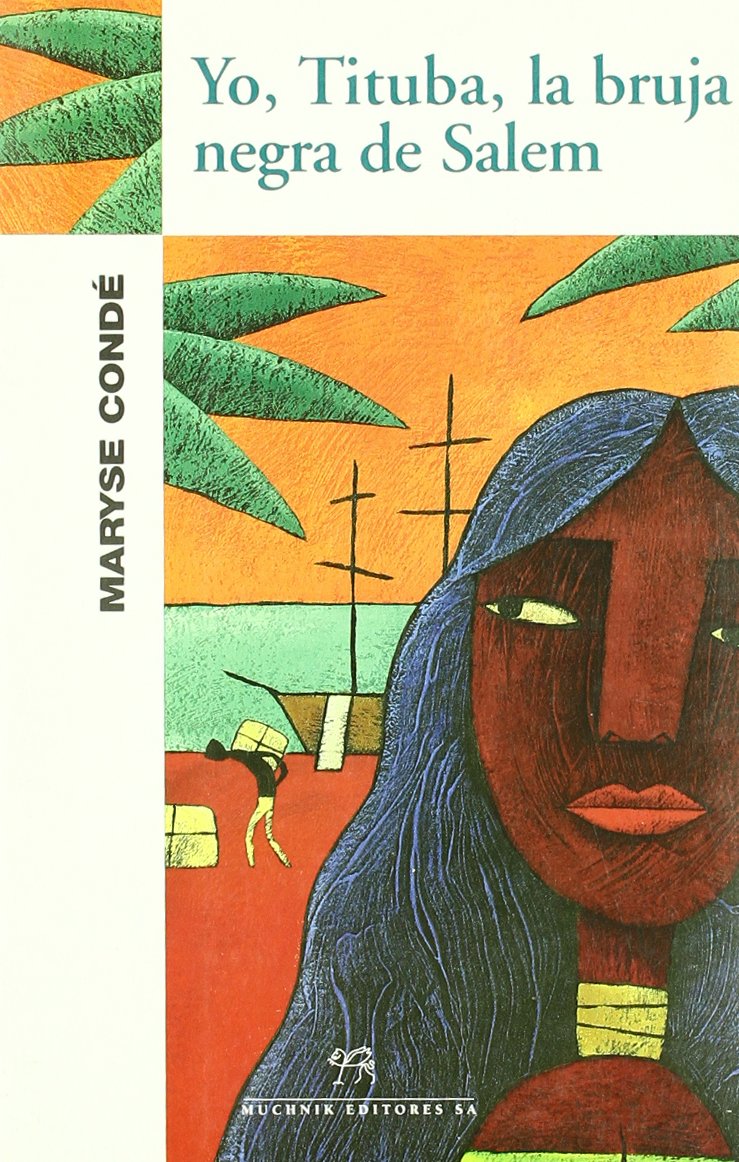
A este respecto, cabe destacar especialmente la obra Yo, Tituba, la bruja negra de Salem (1986), de la escritora guadalupeña Maryse Condé. Ficcionando un hecho histórico, esta aclamada novela recrea la vida de Tituba, una esclava que fue la primera mujer en ser acusada de practicar brujería durante los juicios de Salem de 1692. Lo resaltable de la novela es que da voz a la historia de una mujer que fue olvidada por los historiadores, abordando también aspectos relacionados con la racialidad y la esclavitud, así como aportando una visión muy particular sobre la figura de las brujas. Porque al margen de nuestra creencia o no en la brujería como práctica, es interesante que la propia autora se atreva a especular sobre el mito desde un lugar muy diferente al de la misoginia, preguntándose: «¿no es la capacidad de comunicarse con el mundo invisible, de mantener vínculos constantes con los muertos, de preocuparse por los demás y de curar un regalo superior de la naturaleza que inspira respeto, admiración y gratitud?».